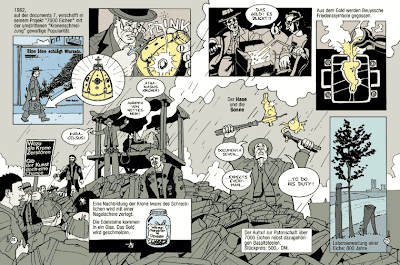Hace unos años, en un episodio de noctambulismo estival, tomamos una de esas resoluciones irreflexivas que sólo tienen sentido a partir de la media noche: encender la televisión y convertirse en estoico espectador de "lo que nos echen". Con la buena fortuna de que lo emitido resultó ser un film de ese polémico autor austriaco, un tal Haneke, por aquel entonces no demasiado conocido (no había, creemos, ni siquiera estrenado La pianista). La película era Funny Games, popular ahora por su innecesario (como casi siempre) remake americano, calcado por el mismo Haneke.
Hace unos años, en un episodio de noctambulismo estival, tomamos una de esas resoluciones irreflexivas que sólo tienen sentido a partir de la media noche: encender la televisión y convertirse en estoico espectador de "lo que nos echen". Con la buena fortuna de que lo emitido resultó ser un film de ese polémico autor austriaco, un tal Haneke, por aquel entonces no demasiado conocido (no había, creemos, ni siquiera estrenado La pianista). La película era Funny Games, popular ahora por su innecesario (como casi siempre) remake americano, calcado por el mismo Haneke.
Recordamos que cuando terminó la película nos sentimos cabreados, repugnados y fascinados a partes iguales. En el análisis de sobremesa (sobresofá) achacamos el cabreo a la habilidad (casi perfidia) del director para jugar con las emociones del espectador, utilizándole como muñeco de pimpampúm sacudido por los trucos de guión en un cruel tiroteo catártico: imposible no odiar las cínicas interpelaciones de los personajes mirando a cámara o no empatizar hasta el dolor con los torturados habitantes del chalet.
La repugnancia, obviamente, tenía que ver con la gratuidad de la violencia psicológica (que no física) que la película descarga sobre el espectador, al mismo tiempo que sobre esa misma familia burguesa que se convierte en conejillo de indias de sus asaltantes; una violencia transformada en desafío ético a las expectativas preconcebidas de cualquier espectador cinematográfico, a priori seguro en su butaca o sofá de que lo que va a observar se mantendrá dentro de ciertos límites (no escritos) de control ético. Dicho lo cual, y aquí se vuelve a demostrar la genialidad de un director tan impredecible como Haneke, una vez acabado el film el aficionado debe asumir resignado el veredicto de culpabilidad que recae sobre él en ese mismo juicio moral al acaba de asistir: ¿aparte de quien ejerce el delito no es también culpable el que se deleita en su contemplación, aunque sólo sea por el placer morboso que produce el distanciamiento aliviador? ¿No es a ese espectador a quien se dirigen una y otra vez los personajes torturadores de la película, buscando su complicidad, al mismo tiempo que su implicación directa en el desmán? En Funny Games Haneke demuestra que es un gran narrador y un rupturista del relato tradicional, un malabarista de los entresijos de la historia. Por eso, no podemos sino mostrarle admiración, al margen de cómo sus películas afecten a nuestro aparato digestivo.
Viene todo esto a cuento de algunas sensaciones encontradas que nos han sobrevenido con la lectura de una obra de Hiroaki Samura (ya muy comentada y reseñada) que se editó en Espana el curso pasado: Los carruajes de Bradherley. La obra entró en nuestro mercado precedida por una merecida fama de cómic truculento y espinoso. Su lectura y sus intenciones guardan relación con las de Haneke en el filme que acabamos de comentar, aunque el dibujante japonés no llega a lograr la maestría del austriaco en la plasmación artística de dichos presupuestos temáticos, ni sus juegos narrativos alcanzan el refinamiento de los de éste.
Por supuesto, por respeto a sus posibles futuros lectores, no vamos a destripar el secreto que esconde el argumento de Los carruajes... y que funciona como catalizador de todos sus capítulos, pero es necesario comentar al menos el arranque de la historia; nos limitaremos a la nota de contraportada:
Convertirse en hija adoptiva de la familia Bradherley era el sueño de todas las niñas del orfanato. El deseo de triunfar en la Compañía de la Ópera Bradherley, era la esperanza que tenían las niñas, pero el destino que alcanzaron era una especie de fosa oscura sin fondo. Es el comienzo de una pesadilla de terror y de crueldad.
Hasta aquí podemos leer, que decían en el Un, dos, tres. Efectivamente, Sakamura plantea su historia como un descenso a los infiernos. Una mirada de soslayo a las cloacas del alma humana, a esas fosas sépticas que rezuman una mierda moral que, preferiríamos pensar, está más allá de la razón. Pero a las cuales no podemos evitar mirar de soslayo, aunque sólo sea para limpiar nuestra conciencia y ganar en salud con la observación impermeabilizada de las atrocidades ajenas (¿les suena?).
Surgen varias dudas razonables después de una lectura como Los carruajes de Bradherley. ¿Hasta dónde puede/debe llegar el arte en su indagación de las miserias humanas? O dicho de otro modo, ¿desde un punto de vista ético, existen barreras no traspasables dentro de los afanes de provocación de una obra de arte? ¿Debe el autor hacer un ejercicio de autocensura a la hora de abarcar ciertos temas sensibles o la reformulación artística de cualquier tema es ya en sí un elemento de control inherente a la naturaleza ficcional de narraciones como Los carruajes de Bradherley? No se trata de crear polémicas, el tema está ahí mismito; además, quien siga este blog sabe lo poco dados que somos a castraciones intelectuales o creativas.
Por lo demás, superado el impacto inicial con que Samura sacude al lector en el primer capítulo, Los carruajes... no deja de ser un cómic manga al uso, muy en la línea de ese nuevo género a medio camino entre el thriller y el terror-psicológico que desde hace unos años nos llega vía Sol Naciente y que tan bien han desarrollado en viñetas autores como Junji Ito o Naoki Urasawa (sobre todo en Monster); en este caso, con ambientación de época (finales del S.XIX, principios del S.XX), eso sí. Hiroki Samura recurre también a otro recurso muy habitual en los modos de narración del manga: la explotación a lo largo de varios capítulos de ese feliz "hallazgo" argumental que fundamenta el relato, mediante recursos narrativos como el constante cambio del punto de vista, el uso de flashbacks narrativos a partir un final anunciado (ya saben, crónicas de una muerte...), la revelación de pequeños detalles, si no trascendentes sí efectivos a la hora de avivar el guión, etc. Recursos de autor que demuestran un conocimiento de los mecanismos de la intriga y el suspense narrativo y que, al mismo tiempo, permiten estirar un relato alimentado por aquella chispa de ingenio argumental que mencionábamos. 
Por supuesto, el dibujo de Samura trabaja en la misma dirección, evitando las formas redondeadas y las líneas moduladas del manga tradicional y apuntando más bien a un estilo que encuentra parentescos lejanos en los rayados sobreabundantes de Eddie Campbell en el From Hell y mucho más cercanos en el ya mencionado Urosawa; un dibujo que en algunos momentos puede parecer un grabado de hace cien años, a la japonesa.
Por cierto, suponemos que debe formar parte de la idiosincrasia nipona y de su reconocido gusto por la paradoja y la broma macabra, pero, una vez más, nos hemos quedado con cara de tontos cuando, después de asistir al festival de mezquindades desatadas y angustia contenida de Los carruajes Bradherley, el bueno de Hiroaki se nos descuelga en el epílogo con un: "Hace unos tres años me enganché a la serie de libros de Ana de las Tejas Verdes y le anuncié a mi jefe editorial: 'quiero hacer una historia del estilo de Ana de las Tejas Verdes' y así fue como empecé este manga". Leer para creer. Todo nuestro discurso pulverizado de un plumazo surrealista.
Quien no resista su inquietud morbosa y no pueda esperar un minuto más sin conocer el oscuro secreto de la famila Bradherley, puede echar un vistazo aquí... pero sólo por curiosidad, ¿eh?
.jpg)
.jpg)



 Allí al fondo
Allí al fondo