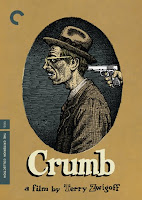 A la espera de que se recupere en nuestro país, quizás sea un buen momento para hablar de Crumb, la película de Terry Zwigoff, ahora que The Criterion Collection ha decidido reeditarla en Estados Unidos.
A la espera de que se recupere en nuestro país, quizás sea un buen momento para hablar de Crumb, la película de Terry Zwigoff, ahora que The Criterion Collection ha decidido reeditarla en Estados Unidos.
Después de la muerte de Will Eisner en enero de 2005, Robert Crumb es probablemente el autor vivo más influyente en el desarrollo del noveno arte. Transgresor, polémico, ácido, autoindulgente, despiadado, irreverente, revolucionario, sátiro... Todo cuanto rodea a las viñetas de Crumb está impregnado de la subjetividad de un artista que actuó como espoleta (y no sólo en el campo de la narración gráfica) del movimiento underground; representa como nadie la huida hacia delante de toda una generación, decididamente decantada hacia los márgenes de la oficialidad cultural y social imperantes en la América de los años 60.
Por eso, cuando uno se dispone a observar la cinta que Terry Zwigoff rodó en 1995, sobre la vida, obra y ascensión de Robert Crumb, te esperas un ejercicio de optimismo hippy, una biografía sonriente (o al menos divertida desde un punto de vista cáustico) de la metamorfosis del joven feúcho y acomplejado que recorrió los escalones de la fama que llevaban hacia el sexo fácil, el dinero y el reconocimiento artístico. Por supuesto, se trata de una falsa expectativa apriorística construida a partir de algunas viñetas dispersas del señor Crumb (probablemente las más populares), que todos guardamos en nuestra memoria: esas primeras láminas cuasi-surrealistas, de crítica costumbrista enloquecida (ya saben, las del Keep-on-trucking), con ese estilo que reubica a Walt Disney en el lado grotesco del espejo americano. O esas otras páginas, las de Mr. Natural, el simpático y odioso predicador de lo absurdo, el gurú antifilantrópico de la generación ácida. O por qué no, aquellas otras historietas del Crumb más misógino, reprimido y autocrítico, ese que alcanzaba momentos de hilaridad en su genial autocondescendencia y desprecio hacia el sexo femenino, desde su complejo de inferioridad.
De hecho, así arranca el trabajo de Zwigoff, encontramos a un Crumb inquietantemente parecido al de sus cómics (más sonriente si cabe); un Crumb que va desgranando detrás de una cámara inteligente en su selección de instantes, casi todos los capítulos que posteriormente salpicarían las páginas de su obra. Y lo hace en un tono desenfadado, con cierto distanciamiento respecto a su propia biografía, como si hablara de una vida ajena (del mismo modo que lo hace en los cómics, por otro lado). Crumb, con una risa perenne, entre incómoda y tontorrona, actúa como cicerone privado del espectador y nos conduce por los rincones favoritos de su tortuosa infancia: desde las desventuras escolares de un “freaky” miope, hasta el realismo mágico de los juegos infantiles y los arrebatos creativos editoriales vividos con sus hermanos. Empezamos a conocer, dosificadamente, a los seres que rodearon al autor-personaje, a los que ayudaron a forjar su mitología de antihéroe.
Después, Crumb y Zwigoff, Zwigoff a través de los ojos de Crumb, nos enseña las prebendas de su éxito: los halagos de la crítica, las críticas que resultan ser halagos, sus conquistas sexuales, novias y esposas, que no amores (“nunca me he enamorado de nadie… excepto de mi hija Sophie”, dice en un momento dado, sin pudor, delante de una de sus ex). Su mujer, Aline Kominsky, nunca parece incomoda en su papel de partenaire circunstancial (una circunstancia que ya ha durado casi media vida) y segundona. La también dibujante, dirige los pasos vitales de Crumb, ordena el hogar, las pulsiones de su actividad sexual, e incluso el destino de la pareja (somos testigos de su mudanza a Francia), pero la presencia de Crumb reduce todos los momentos que comparten ante la cámara a un instante de reverencia ante el genio silencioso. Y entonces, el dibujante nos lleva de la mano a conocer a su familia, más profundamente…
En la casa de su madre, en la habitación de un adolescente inmaduro de cuarenta años a punto del suicidio, conocemos a Charles, el hermano mayor de Robert. Después, podremos “disfrutar” de la presencia cercana de su hermano Max y, posteriormente, de la de su madre, a la que sólo habíamos oído vocear fuera de plano durante la conversación entre Crumb y Charles. En un primer momento, la escena parece prometedora por su potencial divertimento: una serie de individuos excéntricos, creativos y un punto enloquecidos, dispuestos a desenterrar los trapos sucios de sus infancias respectivas; hablan de sus obsesiones sexuales, de la represión doméstica, de una madre adicta a las anfetaminas, de un padre maltratador y, entonces, se desencadena el infierno testimonial. El aparente divertimento biográfico de Zwigoff empieza a girar hacia el terreno de la locura. La galería de monstruos empieza a adquirir proporciones efectivamente monstruosas y lo que pretendía ser un biopic de uno de los autores de cómics más grandes de todos los tiempos, se convierte en un paseo por el túnel de los horrores. Hasta las palabras de Crumb parecen perder ese trasfondo humorístico que preside todas y cada una de sus obras (¡Qué incómodo el diálogo sobre la fase acosadora de su hermano Max!).
Se nos aparece el Crumb atormentado, el personaje obsesivo, pervertido y cínico de sus autorrepresentaciones más nihilistas. Entendemos entonces que hay muy poco de invención en los argumentos que Crumb baraja en sus páginas y nos preguntamos cuánto habrá de realidad, entonces, en aquellos de sus cuadros paródicos en los que su invectiva busca objetivos externos. ¿Fue Crumb, es Crumb, un profeta de la degradación social y la alienación contemporáneas?
 Él mismo se declara desconcertado ante el efecto, la repercusión y la idoneidad de su trabajo para según que lectores y, nosotros, como espectadores, percibimos el punto de demencia que salpica a su obra desde su pasado familiar. En ese momento, sin embargo, el documental, la “ficción-realista” (existe una intención narrativa evidente en el modo en que se organiza el montaje final), consigue, en un nuevo giro de tuerca, separarnos del infierno para devolvernos al Crumb hipersensible, al hombre hogareño, amante de la música (obsesionado por los viejos discos de jazz), al padre volcado en sus hijos, al Crumb que quiere escaparse de América, al artista que parece querer ser un creador por encima de un hombre. No es gratuito que el maravilloso trabajo de Zwigoff termine con la ya comentada mudanza de los Crumb a tierras francesas (a una casa conseguida a cambio de un baúl lleno de esbozos y cuadernos “garabateados”) ¿Quién no se mudaría de un pasado así?
Él mismo se declara desconcertado ante el efecto, la repercusión y la idoneidad de su trabajo para según que lectores y, nosotros, como espectadores, percibimos el punto de demencia que salpica a su obra desde su pasado familiar. En ese momento, sin embargo, el documental, la “ficción-realista” (existe una intención narrativa evidente en el modo en que se organiza el montaje final), consigue, en un nuevo giro de tuerca, separarnos del infierno para devolvernos al Crumb hipersensible, al hombre hogareño, amante de la música (obsesionado por los viejos discos de jazz), al padre volcado en sus hijos, al Crumb que quiere escaparse de América, al artista que parece querer ser un creador por encima de un hombre. No es gratuito que el maravilloso trabajo de Zwigoff termine con la ya comentada mudanza de los Crumb a tierras francesas (a una casa conseguida a cambio de un baúl lleno de esbozos y cuadernos “garabateados”) ¿Quién no se mudaría de un pasado así?
- ¿Echarás de menos a tu familia?
- No –responde Aline por él–, apenas les ve una vez al año.


